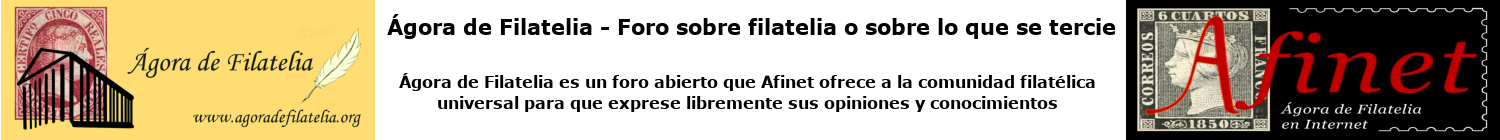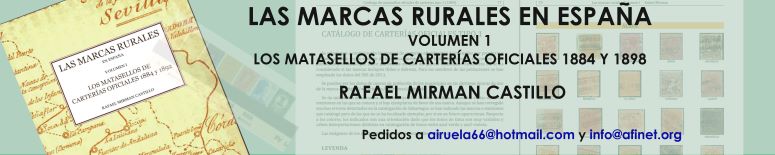Marcas de Madrid siglo XVII
- cascajo
- Mensajes: 646
- Registrado: 20 Feb 2008, 21:16
- Ubicación: Pamplona
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Por cierto no he mirado pero seguro que al tal Urrutigoiti y Goñi lo tendrás por ahí en más de un archivo por diferentes pleitos. Los arcedianos se pasaban la vida pleiteando, al fin y al cabo se jugaban muchos reales en esos arcedianatos rurales. Su dependencia administrativa de las santas iglesias catedrales generó mucha correspondencia, y sobre todo de estas con Roma, la mayoría tenían uno o varios agentes en la Curia. Muchas de sus cartas son las que portan las enigmáticas marcas de cuño, pero no todas claro está.
Saludos.
Jesús
Saludos.
Jesús
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Interesante semejanza, Parbil, pero mi teoría no va por ahí.
Puesto que ya tengo casi terminado el estudio, os pediré que tengáis un poco de paciencia y esperéis a leerlo una vez lo publique y, si os apetece, luego podremos comentarlo por este hilo, que seguro que habrá cosas que se me hayan escapado y me interesará mucho conocer vuestra opinión. Por cierto, fue gracias a este hilo que se me despertó el gusanillo de empezar a investigar estas misteriosas marcas.
Un saludo.
Dagonco.
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Efectivamente, tras la búsqueda por Google casi todo lo que encontré de este señor estaba relacionado con pleitos en los que andaba metido. De hecho, al parecer tendría que ver con alguno de ellos el contenido de los textos que subí antes ya que se menciona que está a la espera de lo que se dictamine desde la Rota y escribe solicitando un préstamo para "traducciones", imagino que el asunto iría en apelación y se desplazó hasta Roma para defender mejor sus intereses.cascajo escribió: ↑21 Mar 2021, 14:13 Por cierto no he mirado pero seguro que al tal Urrutigoiti y Goñi lo tendrás por ahí en más de un archivo por diferentes pleitos. Los arcedianos se pasaban la vida pleiteando, al fin y al cabo se jugaban muchos reales en esos arcedianatos rurales. Su dependencia administrativa de las santas iglesias catedrales generó mucha correspondencia, y sobre todo de estas con Roma, la mayoría tenían uno o varios agentes en la Curia. Muchas de sus cartas son las que portan las enigmáticas marcas de cuño, pero no todas claro está.
Saludos.
Jesús
Estas son las cartas que comentas que Ramón Cortés de Haro incluye en su libro "1561-1856: Correos Reales y Correspondencia pública":
Por cierto, Cascajo, ¿has leido los privados que te he enviado?.
Un saludo a todos.
Dagonco.
- cascajo
- Mensajes: 646
- Registrado: 20 Feb 2008, 21:16
- Ubicación: Pamplona
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Buenas tardes,
a petición de David cuelgo la imagen de esta envuelta. No creo que pueda aportar gran cosa a la cuestión, al margen de ampliar el número de cartas conocidas, pues carece de texto interior ni de anotación alguna. Tan sólo la marca de cuño en el reverso y el porteo de 12 maravedíes. Dirigida al Colegio de de la Presentación de niñas en Leganés, fundado en 1630 y en funcionamiento hasta 1911.
Un saludo.
Jesús
a petición de David cuelgo la imagen de esta envuelta. No creo que pueda aportar gran cosa a la cuestión, al margen de ampliar el número de cartas conocidas, pues carece de texto interior ni de anotación alguna. Tan sólo la marca de cuño en el reverso y el porteo de 12 maravedíes. Dirigida al Colegio de de la Presentación de niñas en Leganés, fundado en 1630 y en funcionamiento hasta 1911.
Un saludo.
Jesús
- cascajo
- Mensajes: 646
- Registrado: 20 Feb 2008, 21:16
- Ubicación: Pamplona
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Por cierto David me alegra que hayas podido encontrar una explicación a estos cuños en los que tan perdidos andábamos y que además tantos lustros estuvieron en uso en nuestro correo.
Saludos.
Jesús
Saludos.
Jesús
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Jesús muchas gracias por compartirla, la verdad es que todo aporta, aunque solo sea para darnos cuenta de las numerosas contradicciones en las que incurren estas cartas con las marcas estampadas a la hora de encontrar patronas comunes entre ellas, y que nos tienen a todos locos desde que se publicaron las primeras hace unos 50 años.cascajo escribió: ↑21 Mar 2021, 16:45 Buenas tardes,
a petición de David cuelgo la imagen de esta envuelta. No creo que pueda aportar gran cosa a la cuestión, al margen de ampliar el número de cartas conocidas, pues carece de texto interior ni de anotación alguna. Tan sólo la marca de cuño en el reverso y el porteo de 12 maravedíes. Dirigida al Colegio de de la Presentación de niñas en Leganés, fundado en 1630 y en funcionamiento hasta 1911.
Un saludo.
Jesús
A Madrid sf.jpg
Parece que se encuentra dirigida: "A doña María Alva del P[adre] Eterno, guarde nuestro señor, collegiala y maestra en el Colegio de la Presentación de niñas de Leganés. Calle de la Reyna. Madrid"
La marca que presenta al dorso la tengo datada entre 1704 y 1722, contiene, como suele ser costumbre en la correspondencia del siglo XVIII, una anotación al dorso con la cifra 717, y en el frente un porteo (como bien dices) de 12 maravedís, que difícilmente encajaría con el porte de una carta llegada desde el extranjero conforme a las primeras tarifas oficiales de 1716. Las señas del sobrescrito indican un lugar y una dirección, cosa poco frecuente en la correspondencia despachada a través del correo oficial, ya que las cartas no se llevaban a domicilio en aquella época sino que distribuían en el oficio de las estafetas de la corte... Nada encaja, ¿verdad?.
No sé si mi artículo habrá conseguido desvelar el misterio, yo creo que sí, pero quizás haya aspectos de mi teoría que sean susceptibles de matices que admitiré encantado. Espero poder ofrecéroslo muy pronto. En todo caso tengo comprometida una conferencia en SOFIMA para el mes de mayo para hablar de este tema, por lo que la espera no será demasiado larga.
Un abrazo a todos.
Dagonco.
- mariomirman
- Mensajes: 2634
- Registrado: 21 Abr 2003, 02:16
- Contactar:
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
YA sería un colofón perfecto a un hilo de este foro al cumplir su décimo aniversario!!!
Abrazotesss intrigados David
MArio
Abrazotesss intrigados David
MArio
Qué bonita es la filatelia!!!
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Hola a todos:
Puesto que vuestra participación en este hilo presupone un interés por el tema tratado en él, os invito a asistir a la conferencia que impartiré para SOFIMA mañana jueves a las 21.00 h y que lleva por título: "UNA NUEVA VISIÓN SOBRE LAS PRIMERAS MARCAS DE CUÑO EN LAS CUBIERTAS DE LAS CARTAS (1668-1744)". Creo, además que sería interesante, y serviría para revitalizar este tema, que pudiéramos verter posteriormente nuestras opiniones sobre la teoría que plantearé y analizar a la luz de las aportaciones que haré mañana muchas de las cartas que contienen estas marcas.
Enlace de la conferencia: https://us02web.zoom.us/j/85605997651?p ... 5zZlBYQT09
Puesto que vuestra participación en este hilo presupone un interés por el tema tratado en él, os invito a asistir a la conferencia que impartiré para SOFIMA mañana jueves a las 21.00 h y que lleva por título: "UNA NUEVA VISIÓN SOBRE LAS PRIMERAS MARCAS DE CUÑO EN LAS CUBIERTAS DE LAS CARTAS (1668-1744)". Creo, además que sería interesante, y serviría para revitalizar este tema, que pudiéramos verter posteriormente nuestras opiniones sobre la teoría que plantearé y analizar a la luz de las aportaciones que haré mañana muchas de las cartas que contienen estas marcas.
Enlace de la conferencia: https://us02web.zoom.us/j/85605997651?p ... 5zZlBYQT09
Dagonco.
- Eduardo
- Mensajes: 8800
- Registrado: 08 Abr 2003, 13:58
- Ubicación: Ceuta
- Contactar:
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Gracias, David. Allí estaré.
Historia Postal de Ceuta y del África del Norte española, siglos XVIII-XX. Correo español en Tánger (1936-1945). Ambulantes Marítimos españoles. Tarjetas Postales de Ceuta, Marruecos, Barcos y Faros.
- Rai
- Mensajes: 1053
- Registrado: 05 Oct 2007, 18:01
- Ubicación: MADRID
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Mañana nos vemos.
Muchas gracias
Muchas gracias
Raimundo Almeda Candil
rai.almeda@gmail.com
670975091
SALUDOS de Rai
rai.almeda@gmail.com
670975091
SALUDOS de Rai
-
jesus
- Mensajes: 97
- Registrado: 22 May 2011, 22:33
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Buenas noches
Interesante tema. Un artículo con un inventario de estas marcas se publicó en el ECO FILATÉLICO de diciembre de 2020.
A raiz de ello se han recibido varias aportaciones con más marcas.
Saludos
Jesús
Interesante tema. Un artículo con un inventario de estas marcas se publicó en el ECO FILATÉLICO de diciembre de 2020.
A raiz de ello se han recibido varias aportaciones con más marcas.
Saludos
Jesús
- Alejov
- Mensajes: 2799
- Registrado: 27 Feb 2006, 18:15
- Ubicación: Madrid
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
No podre estar presencial, pero no me la perderé en diferido
Gracias por la invitación
Gracias por la invitación
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Muchas gracias a todos los que habéis participado en la conferencia de hoy. Para los que no han podido escucharla, supongo que no tardarán en subirla a Youtube.
Todo lo que he dicho es una hipótesis que puede estar sometida a dudas, matizaciones, disentimientos y correcciones. La única manera de avanzar en el estudio de nuestra historia postal es confrontando ideas, poniendo a prueba las tesis planteadas y generando un debate fructífero y entretenido, por lo tanto serán bien recibidas todas aquellas críticas, dudas y desconfianzas que suscite esta teoría que he ofrecido y sus lagunas. Yo solo decir que me he fundamentado en indicios basados en:
- Conocimiento de la época y de sus hábitos en la transmisión de la información.
- Coincidencia morfológica de las marcas estudiadas con los signum mercatoris utilizadas por comerciantes, mercaderes y financieros.
- Existencia de las redes de comercio internacional que permitían la transmisión de mercancías y correspondencia de manera fluida.
- La coherencia de esta práctica con la llevada a cabo por los agentes encaminadores de la correspondencia en los años anteriores y posteriores.
- Los testimonios y las evidencias de que la mayor parte de esa correspondencia realizó su conducción fuera de valija al margen del correo oficial.
- La propia lógica y sentido común.
- Algunas pruebas irrefutables como la carta circulada de Milán a Madrid a través de la red de comercio de la casa Airoldo (AIR) o la carta transportada por el galerero de Madrid Alicante.
- La práctica seguida en otras naciones de nuestro entorno (los peones de los Estados Pontificios y los barqueros de Roterdam) en la utilización de servicios complementarios en la conducción de la correspondencia oficial tolerados o auspiciados por los servicios postales nacionales.
Una reflexión acerca de los porteos de las cartas anteriores a 1716 y su vinculación única con el correo oficial: Eso es un mito, los porteos son anteriores a la existencia del correo y de los Tassis. Casi todo el mundo que hacía el favor de llevar una carta (y eran muchísimos) lo hacía cobrando la propina del porte: arrieros, viajeros, mercaderes, religiosos, soldados, y cualquier particular. Lo he explicado en la conferencia, pero en el siglo XVII cualquiera podría llamar a la puerta de tu casa para darte una carta con un porte anotado de la mano de quien había escrito las señas del sobrescrito: Os animo a que leáis en el Buscón de Quevedo la anécdota del pícaro que iba entregando cartas por las casas que el mismo escribía para cobrar el porte, o el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y la historia del del viejo avaro que fue engañado para llevar un pliego a Madrid que se encontró tirado en la calle para cobrar el cuantioso porte; o el Viaje al Parnaso donde Cervantes refiere esta anécdota:
“Aquí llegábamos con nuestra plática, cuando Pancracio puso la mano en el seno y sacó dél una carta con su cubierta, y, besándola, me la puso en la mano. Leí el sobrescrito y vi que decía desta manera: «A Miguel de Cervantes Saavedra, en la calle de las Huertas, frontero de las casas donde solía vivir el príncipe de Marruecos, en Madrid. Al porte, medio real, digo, diecisiete maravedís.» Carta fuera de valija entregada a la mano y con porte.
El correo oficial era un medio más de comunicación de los otros muchos que había y además todos bebían de los mismos modos y costumbres que se remontaban a siglos. Por esa razón a los correos mayores nunca les permitieron modificar la tarifa de medio real en los 200 años de vigencia que estuvieron los Tassis y sus arrendatarios, hasta 1716 (y mira que se devaluó veces la moneda en tiempos de los Austrias).
El correo de mercaderes encajaba perfectamente en aquella época y bebió de los mismos usos y costumbres. En mi opinión, la carta patente concedida por Carlos I en 1518 a Juan Bautista, Mateo y Simón de Tassis fue auténtico papel mojado, o, como se decía en aquella, época "Acátese pero no se cumpla":
Y que cada y quando ovieren ò nos ovieremos de despachar para qualesquier partes y lugares correos ò peones con qualesquier cartas pliego ò viages, que no los espidan ni despachen por mano de otra persona alguna, salvo de vos el dicho Baptista de Tasis, y en vuestra ausencia de vos los dichos Matheo de Tasis, y Simon de Tasis, segun dicho es, ni correo ni peon ninguno reciba los tales viages, sin que sea dado por mano de vos el dicho Baptista de Tasis, so pena de cien mil maravedis (2.941 reales y medio = 267 ducados)
Es evidente que en 1518 la Corona no era consciente del "regalazo" que le había hecho a los correos mayores dándoles solo a ellos el monopolio postal, sobre todo porque Carlos I y sus sucesores los habían nombrados correos mayores del Rey, ya que entonces no se planteaba la idea de crear un servicio abierto al público, por tanto esa disposición era de dudosa aplicabilidad para aquella época para cualquier otro tipo de servicio de conducción de correspondencia por parte de particulares.
He estudiado diferentes quejas de correos mayores protestando contra la competencia desleal ejercida por otros particulares y salvo a un fulano que metieron en la cárcel por orden de los Tassis por sustituir al ordinario de Roma, por petición de los propios mercaderes, por cierto, a finales del siglo XVI, las medidas contra los particulares por "intrusismo profesional" apenas prosperaron.
A partir de 1716 yo creo que la Corona era consciente de sus limitaciones en el ejercicio de la puesta en práctica de los servicios postales y por ello toleró en cierta forma estas prácticas a pesar de que se reafirmaba en 1720 en los dicho por la carta patente de 1518:
Que todos los Correos de á pie ó de á caballo que llegaren a esta Corte, ó a qualquiera otra Ciudad, Villa ó Lugar del Reyno, donde hubiere Oficio de Correo Mayor, han de tener obligación de ir á apearse en él y entregar todos los pliegos y despachos, que llevaren, de donde se han repartir á las partes, pena de cien mil maravedis por cada vez de las que delinquieren.
Volvemos a los 267 ducados de multa, que 20 años más tarde se rebajaron a 4 ducados por carta, lo cual refleja la poca lógica que tenía esta primera medida heredada de los tiempos de Carlos I. Y sin olvidar que en ese mismo año se disponía que: "Han de tener y les concedo facultad para que puedan despachar todos los correos que pidieren los particulares, cobrando la décima del viage, y el derecho de licencia, con la prevención de que han de tener especial cuidado en no concederle a persona que no sea muy conocida y en quien no recele sospecha de delito" Ahí tenemos el encaje legal para que el correo de mercaderes pudiera seguir con su actividad sin tener que esconderse, sin ser multados por ello, ¿significaría eso que las marcas postales coexistiendo en los sobrescritos con los signum mercatoris sería un aval de que la expedición de correspondencia por parte de los mercaderes se hacía con los parabienes de los servicios postales (carta de Roma a Ceuta de 1735 descubierta por Eduardo)?, pues probablemente sí y más en el contexto de la Guerra de Sucesión de Polonia que tenía devastada todo el centro y norte de Italia y que obligaría a las autoridades española (el cardenal Belluga lo era) a recurrir al correo de mercaderes para despachar su correspondencia.
No obstante, sigo pensando que cesa la actividad del correo de mercaderes (y por tanto el uso de esas marcas) a partir de 1742 no solo por endurecerse y racionalizarse la persecución de la conducción de la correspondencia fuera de valija, sino por el perfeccionamiento del correo oficial que lo hizo menos necesario, aunque realmente creo que la utilización de las redes comerciales para llevar cartas ha estado vigente hasta hace dos días.
En resumen, toda las diferentes coyunturas vividas en distintas épocas permitieron que el correo de mercaderes pudiera ser una realidad en aquellos siglos diseñando sus propias marcas de cuño para dejar bien claro quien había realizado el servicio y para dar su bendición a las cartas servidas por ellos.
Un saludo y perdonad el ladrillo (tanto el hablado como el escrito).
Todo lo que he dicho es una hipótesis que puede estar sometida a dudas, matizaciones, disentimientos y correcciones. La única manera de avanzar en el estudio de nuestra historia postal es confrontando ideas, poniendo a prueba las tesis planteadas y generando un debate fructífero y entretenido, por lo tanto serán bien recibidas todas aquellas críticas, dudas y desconfianzas que suscite esta teoría que he ofrecido y sus lagunas. Yo solo decir que me he fundamentado en indicios basados en:
- Conocimiento de la época y de sus hábitos en la transmisión de la información.
- Coincidencia morfológica de las marcas estudiadas con los signum mercatoris utilizadas por comerciantes, mercaderes y financieros.
- Existencia de las redes de comercio internacional que permitían la transmisión de mercancías y correspondencia de manera fluida.
- La coherencia de esta práctica con la llevada a cabo por los agentes encaminadores de la correspondencia en los años anteriores y posteriores.
- Los testimonios y las evidencias de que la mayor parte de esa correspondencia realizó su conducción fuera de valija al margen del correo oficial.
- La propia lógica y sentido común.
- Algunas pruebas irrefutables como la carta circulada de Milán a Madrid a través de la red de comercio de la casa Airoldo (AIR) o la carta transportada por el galerero de Madrid Alicante.
- La práctica seguida en otras naciones de nuestro entorno (los peones de los Estados Pontificios y los barqueros de Roterdam) en la utilización de servicios complementarios en la conducción de la correspondencia oficial tolerados o auspiciados por los servicios postales nacionales.
Una reflexión acerca de los porteos de las cartas anteriores a 1716 y su vinculación única con el correo oficial: Eso es un mito, los porteos son anteriores a la existencia del correo y de los Tassis. Casi todo el mundo que hacía el favor de llevar una carta (y eran muchísimos) lo hacía cobrando la propina del porte: arrieros, viajeros, mercaderes, religiosos, soldados, y cualquier particular. Lo he explicado en la conferencia, pero en el siglo XVII cualquiera podría llamar a la puerta de tu casa para darte una carta con un porte anotado de la mano de quien había escrito las señas del sobrescrito: Os animo a que leáis en el Buscón de Quevedo la anécdota del pícaro que iba entregando cartas por las casas que el mismo escribía para cobrar el porte, o el Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán y la historia del del viejo avaro que fue engañado para llevar un pliego a Madrid que se encontró tirado en la calle para cobrar el cuantioso porte; o el Viaje al Parnaso donde Cervantes refiere esta anécdota:
“Aquí llegábamos con nuestra plática, cuando Pancracio puso la mano en el seno y sacó dél una carta con su cubierta, y, besándola, me la puso en la mano. Leí el sobrescrito y vi que decía desta manera: «A Miguel de Cervantes Saavedra, en la calle de las Huertas, frontero de las casas donde solía vivir el príncipe de Marruecos, en Madrid. Al porte, medio real, digo, diecisiete maravedís.» Carta fuera de valija entregada a la mano y con porte.
El correo oficial era un medio más de comunicación de los otros muchos que había y además todos bebían de los mismos modos y costumbres que se remontaban a siglos. Por esa razón a los correos mayores nunca les permitieron modificar la tarifa de medio real en los 200 años de vigencia que estuvieron los Tassis y sus arrendatarios, hasta 1716 (y mira que se devaluó veces la moneda en tiempos de los Austrias).
El correo de mercaderes encajaba perfectamente en aquella época y bebió de los mismos usos y costumbres. En mi opinión, la carta patente concedida por Carlos I en 1518 a Juan Bautista, Mateo y Simón de Tassis fue auténtico papel mojado, o, como se decía en aquella, época "Acátese pero no se cumpla":
Y que cada y quando ovieren ò nos ovieremos de despachar para qualesquier partes y lugares correos ò peones con qualesquier cartas pliego ò viages, que no los espidan ni despachen por mano de otra persona alguna, salvo de vos el dicho Baptista de Tasis, y en vuestra ausencia de vos los dichos Matheo de Tasis, y Simon de Tasis, segun dicho es, ni correo ni peon ninguno reciba los tales viages, sin que sea dado por mano de vos el dicho Baptista de Tasis, so pena de cien mil maravedis (2.941 reales y medio = 267 ducados)
Es evidente que en 1518 la Corona no era consciente del "regalazo" que le había hecho a los correos mayores dándoles solo a ellos el monopolio postal, sobre todo porque Carlos I y sus sucesores los habían nombrados correos mayores del Rey, ya que entonces no se planteaba la idea de crear un servicio abierto al público, por tanto esa disposición era de dudosa aplicabilidad para aquella época para cualquier otro tipo de servicio de conducción de correspondencia por parte de particulares.
He estudiado diferentes quejas de correos mayores protestando contra la competencia desleal ejercida por otros particulares y salvo a un fulano que metieron en la cárcel por orden de los Tassis por sustituir al ordinario de Roma, por petición de los propios mercaderes, por cierto, a finales del siglo XVI, las medidas contra los particulares por "intrusismo profesional" apenas prosperaron.
A partir de 1716 yo creo que la Corona era consciente de sus limitaciones en el ejercicio de la puesta en práctica de los servicios postales y por ello toleró en cierta forma estas prácticas a pesar de que se reafirmaba en 1720 en los dicho por la carta patente de 1518:
Que todos los Correos de á pie ó de á caballo que llegaren a esta Corte, ó a qualquiera otra Ciudad, Villa ó Lugar del Reyno, donde hubiere Oficio de Correo Mayor, han de tener obligación de ir á apearse en él y entregar todos los pliegos y despachos, que llevaren, de donde se han repartir á las partes, pena de cien mil maravedis por cada vez de las que delinquieren.
Volvemos a los 267 ducados de multa, que 20 años más tarde se rebajaron a 4 ducados por carta, lo cual refleja la poca lógica que tenía esta primera medida heredada de los tiempos de Carlos I. Y sin olvidar que en ese mismo año se disponía que: "Han de tener y les concedo facultad para que puedan despachar todos los correos que pidieren los particulares, cobrando la décima del viage, y el derecho de licencia, con la prevención de que han de tener especial cuidado en no concederle a persona que no sea muy conocida y en quien no recele sospecha de delito" Ahí tenemos el encaje legal para que el correo de mercaderes pudiera seguir con su actividad sin tener que esconderse, sin ser multados por ello, ¿significaría eso que las marcas postales coexistiendo en los sobrescritos con los signum mercatoris sería un aval de que la expedición de correspondencia por parte de los mercaderes se hacía con los parabienes de los servicios postales (carta de Roma a Ceuta de 1735 descubierta por Eduardo)?, pues probablemente sí y más en el contexto de la Guerra de Sucesión de Polonia que tenía devastada todo el centro y norte de Italia y que obligaría a las autoridades española (el cardenal Belluga lo era) a recurrir al correo de mercaderes para despachar su correspondencia.
No obstante, sigo pensando que cesa la actividad del correo de mercaderes (y por tanto el uso de esas marcas) a partir de 1742 no solo por endurecerse y racionalizarse la persecución de la conducción de la correspondencia fuera de valija, sino por el perfeccionamiento del correo oficial que lo hizo menos necesario, aunque realmente creo que la utilización de las redes comerciales para llevar cartas ha estado vigente hasta hace dos días.
En resumen, toda las diferentes coyunturas vividas en distintas épocas permitieron que el correo de mercaderes pudiera ser una realidad en aquellos siglos diseñando sus propias marcas de cuño para dejar bien claro quien había realizado el servicio y para dar su bendición a las cartas servidas por ellos.
Un saludo y perdonad el ladrillo (tanto el hablado como el escrito).
Dagonco.
-
parbil
- Mensajes: 2244
- Registrado: 05 Dic 2004, 20:30
- Ubicación: Bilbao
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Amigo David, me entusiasmó la conferencia. Desgraciadamente se me corto la señal en varias ocasiones, y tenía que reiniciar todo de nuevo, pero sin mas problema.
De verdad te digo que se me hizo corta y volvere a verla en You Tube con mas calma y revisando y reorganizando apuntes, como dijo un asistente a la conferencia, todas nuestras colecciones. Y desde ya espero el estudio al respecto que dijiste que sacarás en breve. Creo que sería bueno lo publicitases en el Agora.
Y por supuesto emplazo a todos los foreros amantes de la historia postal en general, y la prefilatelia en particular, que no se la pierdan.
Repito extraordinario. Un saludo.
De verdad te digo que se me hizo corta y volvere a verla en You Tube con mas calma y revisando y reorganizando apuntes, como dijo un asistente a la conferencia, todas nuestras colecciones. Y desde ya espero el estudio al respecto que dijiste que sacarás en breve. Creo que sería bueno lo publicitases en el Agora.
Y por supuesto emplazo a todos los foreros amantes de la historia postal en general, y la prefilatelia en particular, que no se la pierdan.
Repito extraordinario. Un saludo.

- cascajo
- Mensajes: 646
- Registrado: 20 Feb 2008, 21:16
- Ubicación: Pamplona
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Buenos días a todos,
En primer lugar, darte la enhorabuena David por tan interesante teoría sobre la explicación de tan enigmáticas marcas de cuño. Fue un placer escucharte ayer a la noche, máxime cuando ya han pasado tantos años de las interesantes discusiones que hubo en el Foro años atrás, que ya son historia, y por desgracia parece que no vuelven.
No te lo tomes a mal, es un comentario a modo de broma
 , has empezado este mensaje planteándolo como una hipótesis, pero ayer conforme avanzaba la conferencia te viniste arriba y lo planteabas como un descubrimiento casi irrefutable y suficientemente demostrado. ¡La emoción nos puede!
, has empezado este mensaje planteándolo como una hipótesis, pero ayer conforme avanzaba la conferencia te viniste arriba y lo planteabas como un descubrimiento casi irrefutable y suficientemente demostrado. ¡La emoción nos puede! 

Entiendo perfectamente que un análisis de las cartas conocidas, cuando no hay líneas de coincidencias, ni en fechas, ni en orígenes, ni en destinos, ni en remitentes, ni en destinatarios, ni en las profesiones y cargos de todos ellos, ni en los asuntos tratados en ellas, te haya llevado a plantear su explicación en el modo de conducción de las cartas.
La coincidencia de dos de los signum mercatoris de la correspondencia del Archivo simón Ruiz, aplicados siempre con lacre o con placa en los cierres de las cartas, con dos cuños es significativa, aunque sean casi una centuria más antiguos. Por cierto, pongo la referencia a las publicaciones, videos y a la exposición que el Museo de Ferias de Medina del Campo realizó a finales del año pasado sobre este tema para quien quiera verlo:
https://www.museoferias.net/expo-marcas-comerciales/
Entiendo que aplicas la misma explicación a los cuños que nos traen de cabeza que la que dan Fernando Ramos e Ibán Redondo a los lacres y placas: signum mercatoris. ¿Crees que también esos signum mercatoris de lacre y placa de tantas y tantas cartas del Archivo Simón Ruiz viajaron por correo de mercaderes?
Desde luego me parece super interesante tu reflexión sobre la existencia de un alto porcentaje de correspondencia, que sobre todo en el siglo XVII, puedo viajar al margen de los sistemas de estafetas controlados por correos mayores. Es un hecho. En lo que yo controlo, que por desgracia es sólo Navarra, con lo que soy consciente del sesgo que eso implica, hay pleitos jugosísimos sobre esta cuestión. Datos muy reveladores como que en 1642 Esteban de Medrano, correo mayor, llega a un acuerdo con el gremio de arrieros y carreterros de Tudela para no hacerse la competencia, hacer las salidas en días diferentes y que cada uno conduzca sólo lo que le es propio, unos cartas y otros mercancías. Aperregui, correo mayor, pleiteará de nuevo en 1672 con este gremio para evitar que lleven correspondencia. Como el juicio no va por donde él quiere intenta que los arrieros sólo puedan llevar cartas de porte o cartas sencillas, pero nunca pliegos con varias cartas. Al fin y al cabo él vivía de esos portes y las conducciones privadas le hacían pupa. De hecho, pretendía que él y los justicias pudieran interceptar y multar esas conducciones que no controlaba. Perdió el pleito, el Consejo Real le transmitió que no podía intervenir en ese correo ni en sus portes. El argumento se basaba en la inviolabilidad de la correspondencia y los portes que trajesen y en que sus estafetas no alcanzaban todas las villas y rincones del reino, por lo que ese otro servicio era necesario.
Sin embargo, tal y como debatimos un poco ayer las conducciones al margen del monopolio de los correos mayores y sin su autorización estuvieron siempre penadas. El título de nombramiento de correo mayor de Navarra a Diego Perez de Dávalos en 1578 ya anuncia una pena altísima para dichas conducciones. Y es algo que se repite en diferentes documentos y reglamentos hasta el específico de 1762. Por mi parte insistía en el debate que me parecía raro que a partir de 1716 la Renta permitiese de forma tan evidente la circulación de esos correos de mercaderes que portarían esas marcas tan evidentes. A partir de ahí se propuso la posibilidad de que fueran conducciones reguladas y autorizadas por la renta. Creo que hiciste el comentario de que por 4 reales (¿figuradamente?) se podía obtener una licencia. Creo que esto es necesario que tenga un aporte documental que lo confirme. Sobre todo teniendo en cuenta lo comentado sobre tanto pleito de los correos mayores para que esas conducciones no se produjesen. Por mi parte sólo he visto un documento firmado por el administrador de la estefeta de Tolosa autorizando a utilizar las postas para un viaje a Madrid por un particular pero es de comienzos del XIX y no era precisamente barato. Además de pagar la licencia (40 reales) debía pagar los caballos a razón de 5 reales la legua. Sería interesante ver un documento/licencia que acredite específicamente el permiso de conducir cartas a un comerciante en esas fechas 1670-1740.
Por otra parte esos cuños que tratamos lo lógico es que pudiéramos encontrarlos, aunque no sea fácil, en cualquier otro tipo de documento administrativo de esos comerciantes, a no ser que pienses que son exclusivos para marcar correspondencia.
Hay otra cuestión que comentamos en el debate y es el tema de la presencia de portes, sobre todo en las cartas con estos cuños posteriores a 1716. Como te comentaba, al menos en la correspondencia navarra que yo he podido analizar entre esa fecha y el resto del s. XVIII, cuando las cartas presentan sólo portes manuscritos prácticamente nunca encuentro alusión en el interior a que haya sido transportada fuera de valija. Sin embargo, en las cartas que presentan las típicas anotaciones del correo fuera de valija, casi siempre se nomina al portador. En las cartas que no presentan anotación alguna unas veces se nomina y otras no. Por último es excepcional encontrar una carta con una marca de cuño de origen en cuyo interior se nomime a un dador privado. Creo que en Navarra sólo he visto un par en las fechas que tratamos, en donde junto a la típica anotación fuera de valija (con amigo) además hay una marca de cuño. Y es porque parte de la conducción se hizo de forma privada y parte por la renta del correo tras depositarse en pleno recorrido en una estafeta. Tu hipótesis nos obliga a considerar que las cartas circuladas por correo de mercaderes que se presentan porteadas, o bien tenían las mismas tarifas que las circuladas por correos mayores o después la Renta, o era una tarifario específico. Porque me pareció observar que algunas tienen portes anotados no por el remitente. ¿Por los mercaderes?
Otro tema bien interesante es el de las numeraciones manuscritas que se observan en los dorsos. Existen numeraciones de archivo, no hay duda en ello, pero como planteaste puede perfectamente ser un numeral relacionado con la gestión de ese correo. La cuestión es que ese tipo de anotaciones también aparece en otras cartas que a priori se circularon por la renta del correo, al menos por las marcas de cuño de origen que presentan y por los porteos. Quiero decir que ese sistema de gestión no tiene porqué ser sólo del correo de los mercaderes, sino de la propia renta. Es muy curioso que del correo que he podido ver entre Navarra y Madrid, al menos hasta que hacia 1770 se empiezan a usar fechadores de llegada al dorso en Madrid, muchas de las cartas presentan esas anotaciones numerales. Sin embargo, no en la correspondencia de esa misma época circulada dentro de Navarra.
En fin David, que fue un placer escuchar tus siempre tan interesantes disertaciones sobre el correo.
Saludos.
Jesús
En primer lugar, darte la enhorabuena David por tan interesante teoría sobre la explicación de tan enigmáticas marcas de cuño. Fue un placer escucharte ayer a la noche, máxime cuando ya han pasado tantos años de las interesantes discusiones que hubo en el Foro años atrás, que ya son historia, y por desgracia parece que no vuelven.
No te lo tomes a mal, es un comentario a modo de broma
Entiendo perfectamente que un análisis de las cartas conocidas, cuando no hay líneas de coincidencias, ni en fechas, ni en orígenes, ni en destinos, ni en remitentes, ni en destinatarios, ni en las profesiones y cargos de todos ellos, ni en los asuntos tratados en ellas, te haya llevado a plantear su explicación en el modo de conducción de las cartas.
La coincidencia de dos de los signum mercatoris de la correspondencia del Archivo simón Ruiz, aplicados siempre con lacre o con placa en los cierres de las cartas, con dos cuños es significativa, aunque sean casi una centuria más antiguos. Por cierto, pongo la referencia a las publicaciones, videos y a la exposición que el Museo de Ferias de Medina del Campo realizó a finales del año pasado sobre este tema para quien quiera verlo:
https://www.museoferias.net/expo-marcas-comerciales/
Entiendo que aplicas la misma explicación a los cuños que nos traen de cabeza que la que dan Fernando Ramos e Ibán Redondo a los lacres y placas: signum mercatoris. ¿Crees que también esos signum mercatoris de lacre y placa de tantas y tantas cartas del Archivo Simón Ruiz viajaron por correo de mercaderes?
Desde luego me parece super interesante tu reflexión sobre la existencia de un alto porcentaje de correspondencia, que sobre todo en el siglo XVII, puedo viajar al margen de los sistemas de estafetas controlados por correos mayores. Es un hecho. En lo que yo controlo, que por desgracia es sólo Navarra, con lo que soy consciente del sesgo que eso implica, hay pleitos jugosísimos sobre esta cuestión. Datos muy reveladores como que en 1642 Esteban de Medrano, correo mayor, llega a un acuerdo con el gremio de arrieros y carreterros de Tudela para no hacerse la competencia, hacer las salidas en días diferentes y que cada uno conduzca sólo lo que le es propio, unos cartas y otros mercancías. Aperregui, correo mayor, pleiteará de nuevo en 1672 con este gremio para evitar que lleven correspondencia. Como el juicio no va por donde él quiere intenta que los arrieros sólo puedan llevar cartas de porte o cartas sencillas, pero nunca pliegos con varias cartas. Al fin y al cabo él vivía de esos portes y las conducciones privadas le hacían pupa. De hecho, pretendía que él y los justicias pudieran interceptar y multar esas conducciones que no controlaba. Perdió el pleito, el Consejo Real le transmitió que no podía intervenir en ese correo ni en sus portes. El argumento se basaba en la inviolabilidad de la correspondencia y los portes que trajesen y en que sus estafetas no alcanzaban todas las villas y rincones del reino, por lo que ese otro servicio era necesario.
Sin embargo, tal y como debatimos un poco ayer las conducciones al margen del monopolio de los correos mayores y sin su autorización estuvieron siempre penadas. El título de nombramiento de correo mayor de Navarra a Diego Perez de Dávalos en 1578 ya anuncia una pena altísima para dichas conducciones. Y es algo que se repite en diferentes documentos y reglamentos hasta el específico de 1762. Por mi parte insistía en el debate que me parecía raro que a partir de 1716 la Renta permitiese de forma tan evidente la circulación de esos correos de mercaderes que portarían esas marcas tan evidentes. A partir de ahí se propuso la posibilidad de que fueran conducciones reguladas y autorizadas por la renta. Creo que hiciste el comentario de que por 4 reales (¿figuradamente?) se podía obtener una licencia. Creo que esto es necesario que tenga un aporte documental que lo confirme. Sobre todo teniendo en cuenta lo comentado sobre tanto pleito de los correos mayores para que esas conducciones no se produjesen. Por mi parte sólo he visto un documento firmado por el administrador de la estefeta de Tolosa autorizando a utilizar las postas para un viaje a Madrid por un particular pero es de comienzos del XIX y no era precisamente barato. Además de pagar la licencia (40 reales) debía pagar los caballos a razón de 5 reales la legua. Sería interesante ver un documento/licencia que acredite específicamente el permiso de conducir cartas a un comerciante en esas fechas 1670-1740.
Por otra parte esos cuños que tratamos lo lógico es que pudiéramos encontrarlos, aunque no sea fácil, en cualquier otro tipo de documento administrativo de esos comerciantes, a no ser que pienses que son exclusivos para marcar correspondencia.
Hay otra cuestión que comentamos en el debate y es el tema de la presencia de portes, sobre todo en las cartas con estos cuños posteriores a 1716. Como te comentaba, al menos en la correspondencia navarra que yo he podido analizar entre esa fecha y el resto del s. XVIII, cuando las cartas presentan sólo portes manuscritos prácticamente nunca encuentro alusión en el interior a que haya sido transportada fuera de valija. Sin embargo, en las cartas que presentan las típicas anotaciones del correo fuera de valija, casi siempre se nomina al portador. En las cartas que no presentan anotación alguna unas veces se nomina y otras no. Por último es excepcional encontrar una carta con una marca de cuño de origen en cuyo interior se nomime a un dador privado. Creo que en Navarra sólo he visto un par en las fechas que tratamos, en donde junto a la típica anotación fuera de valija (con amigo) además hay una marca de cuño. Y es porque parte de la conducción se hizo de forma privada y parte por la renta del correo tras depositarse en pleno recorrido en una estafeta. Tu hipótesis nos obliga a considerar que las cartas circuladas por correo de mercaderes que se presentan porteadas, o bien tenían las mismas tarifas que las circuladas por correos mayores o después la Renta, o era una tarifario específico. Porque me pareció observar que algunas tienen portes anotados no por el remitente. ¿Por los mercaderes?
Otro tema bien interesante es el de las numeraciones manuscritas que se observan en los dorsos. Existen numeraciones de archivo, no hay duda en ello, pero como planteaste puede perfectamente ser un numeral relacionado con la gestión de ese correo. La cuestión es que ese tipo de anotaciones también aparece en otras cartas que a priori se circularon por la renta del correo, al menos por las marcas de cuño de origen que presentan y por los porteos. Quiero decir que ese sistema de gestión no tiene porqué ser sólo del correo de los mercaderes, sino de la propia renta. Es muy curioso que del correo que he podido ver entre Navarra y Madrid, al menos hasta que hacia 1770 se empiezan a usar fechadores de llegada al dorso en Madrid, muchas de las cartas presentan esas anotaciones numerales. Sin embargo, no en la correspondencia de esa misma época circulada dentro de Navarra.
En fin David, que fue un placer escuchar tus siempre tan interesantes disertaciones sobre el correo.
Saludos.
Jesús
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Muchas gracias por tus palabras, No encuentro mayor estímulo para seguir investigando que saber que disfrutasteis de la conferencia de ayer, con independencia de que puedan existir lógicas suspicacias al respecto, puesto que esta teoría que expuse fue una síntesis atropellada de lo que tengo estudiado y escrito sobre el particular.parbil escribió: ↑14 May 2021, 10:37 Amigo David, me entusiasmó la conferencia. Desgraciadamente se me corto la señal en varias ocasiones, y tenía que reiniciar todo de nuevo, pero sin mas problema.
De verdad te digo que se me hizo corta y volvere a verla en You Tube con mas calma y revisando y reorganizando apuntes, como dijo un asistente a la conferencia, todas nuestras colecciones. Y desde ya espero el estudio al respecto que dijiste que sacarás en breve. Creo que sería bueno lo publicitases en el Agora.
Y por supuesto emplazo a todos los foreros amantes de la historia postal en general, y la prefilatelia en particular, que no se la pierdan.
Repito extraordinario. Un saludo.
Jesús (Cascajo), te agradezco de manera especial que sometas todo lo comentado al tamiz de la duda porque es realmente lo que nos hace avanzar en la investigación. Voy a procurar responder a todo lo que comentas y espero que te satisfagan mis respuestas:
No te lo tomes a mal, es un comentario a modo de broma
Efectivamente es así y claro que no me lo tomo a mal. Mi teoría es una hipótesis que yo considero cierta y difícilmente refutable, por eso me "vine arriba" como muy bien dices. Académicamente me puedo mostrar más cauto a la espera de la aprobación o no de la comunidad de todos los compañeros que investigamos la historia postal pero, en lo personal, considero que es como yo lo cuento. Ambas reacciones son compatibles entre sí.
La coincidencia de dos de los signum mercatoris de la correspondencia del Archivo simón Ruiz, aplicados siempre con lacre o con placa en los cierres de las cartas, con dos cuños es significativa, aunque sean casi una centuria más antiguos.
Coincidencia aparente, yo no digo que fueran los mismos, sino que la morfología de los signum mercatoris de las cartas corroborando el servicio de encaminamiento con esas marcas de mercader demuestran lo poco creativo que eran en los diseños. El de la cruz de Jerusalén con puntos en los cuartos en vez de cruces se observa en dinteles de puertas, medallas, e incluso rúbricas de personas de la época. Las marcas de mercaderes tenía una efímera vida de unas décadas a lo sumo, así lo manifiesta el profesor Redondo Parés, pero los símbolos podían coincidir y, de hecho, coincidían. Espero haber dejado claro que esos ejemplos que muestro en la presentación no pretenden afirmar que pertenencieran a las mismas empresas que muchas décadas después los utilizaron en el dorso de los sobrescritos estampados en tinta.
Por cierto, pongo la referencia a las publicaciones, videos y a la exposición que el Museo de Ferias de Medina del Campo realizó a finales del año pasado sobre este tema para quien quiera verlo: https://www.museoferias.net/expo-marcas-comerciales/
El profesor Redondo Parés de la Universidad Complutense fue uno de los asesores de esa exposición y a quien le expuse mi teoría. Me dijo que para él no había ninguna duda de que eran signum mercatoris, que efectivamente esas marcas corroboraban algo, pero que él no estaba en condiciones de poder asegurar que fuera labores de conducción de la correspondencia porque el desconocía todo ese tema por escapar a su especialidad, pero que mi teoría le encajaba perfectamente y la veía viable. Me quedé sin poder visitar esa exposición por los cierres entre comunidades pero conseguí leer las dos publicaciones que sacaron en formato digital (ya que en papel no está previsto que salgan). Una de ellas es un repertorio de marcas de mercaderes del Archivo Simón Ruiz escrito por Fernando Ramos González y otro que diserta sobre el origen y desarrollo de estas marcas y de su heraldización y proyección en las obras de arte del citado Ibán Redondo Parés. Ambos son muy recomendables y de allí extraje algunas de las imágenes que muestro en la presentación y cuyas teorías cito en la monografía que tengo preparada. La ayuda que obtuve de estas fuentes fue inestimable para atar cabos y dar una forma coherente a mi teoría.
Entiendo que aplicas la misma explicación a los cuños que nos traen de cabeza que la que dan Fernando Ramos e Ibán Redondo a los lacres y placas: signum mercatoris. ¿Crees que también esos signum mercatoris de lacre y placa de tantas y tantas cartas del Archivo Simón Ruiz viajaron por correo de mercaderes?
Es una de las cuestiones que más me preocupan que no hayan quedado claras en la conferencia: qué entendemos por correo de mercaderes:
Existía un correo específico para los consulados de mercaderes que gozaban de privilegio real para el ejercicio de su cargo. Contaba con su propio cuerpo de mensajeros a sueldo y en la conferencia expongo algunas referencias de fuentes de la época que constatan su existencia al menos desde el siglo XIV.
Luego existían las redes comerciales de los mercaderes por donde circulaban mercancías e informaciones. Esta red era heterogénea ya que estaba formada, además de por el propio correo del consulado de mercaderes, por el servicio postal oficial formado por correos extraordinarios y sistema de estafetas, también y mayormente por los convoyes con mercancías con rutas nacionales e internacionales, comerciantes y viajeros de paso, capitanes de navíos mercantes... Es decir un conjunto de vías que conjugaban tanto el correo oficial como el fuera de valija para garantizar una conducción segura de la correspondencia, ya que cada mercader se convertía en un potencial agente encaminador. Es a través de esa red como circularon muchas de las cartas del Archivo Simón Ruiz, pero a diferencia de nuestras "misteriosas marcas" esos sellos de lacre lo que hacen es identificar al remitente de la carta, y no a quien facilitó su conducción por lo que no son nuestros "signum mercatoris". Sí es correo de mercaderes puesto que tratan de asuntos comerciales y fueron remitidos y recepcionados por mercaderes pero no todo el correo de mercaderes utilizó los signum mercatoris para corroborar el servicio de conducción o encaminamiento de la correspondencia; de hecho es una moda que arranca en 1661 (según me notificaron anoche mismo un escuchante de la conferencia, con un fragmento de carta fechado ese año) hasta 1744. Aquellas cartas que presentan en signum mercatoris manuscrito en el ángulo inferior derecho del frontal de su cubierta son también muy interesantes y significativas del correo de mercaderes, pero repito, el uso de esas marcas no es el mismo que el que estamos estudiando, ya que la aplicadas con lacre o las que ocupan un lugr concreto en el frontal lo que hacen es identificar al remitente.
Desde luego me parece super interesante tu reflexión sobre la existencia de un alto porcentaje de correspondencia, que sobre todo en el siglo XVII, puedo viajar al margen de los sistemas de estafetas controlados por correos mayores. Es un hecho. En lo que yo controlo, que por desgracia es sólo Navarra, con lo que soy consciente del sesgo que eso implica, hay pleitos jugosísimos sobre esta cuestión. Datos muy reveladores como que en 1642 Esteban de Medrano, correo mayor, llega a un acuerdo con el gremio de arrieros y carreterros de Tudela para no hacerse la competencia, hacer las salidas en días diferentes y que cada uno conduzca sólo lo que le es propio, unos cartas y otros mercancías. Aperregui, correo mayor, pleiteará de nuevo en 1672 con este gremio para evitar que lleven correspondencia. Como el juicio no va por donde él quiere intenta que los arrieros sólo puedan llevar cartas de porte o cartas sencillas, pero nunca pliegos con varias cartas. Al fin y al cabo él vivía de esos portes y las conducciones privadas le hacían pupa. De hecho, pretendía que él y los justicias pudieran interceptar y multar esas conducciones que no controlaba. Perdió el pleito, el Consejo Real le transmitió que no podía intervenir en ese correo ni en sus portes. El argumento se basaba en la inviolabilidad de la correspondencia y los portes que trajesen y en que sus estafetas no alcanzaban todas las villas y rincones del reino, por lo que ese otro servicio era necesario.
Me parece interesantísimo el caso que comentas, y sobre el que espero poder charlar contigo próximamente ya que estoy muy interesado en ese tema.
La correspondencia fuera de valija en los siglos XVI y XVII fue extensísima y se confunde con la circulada por el correo ya que no existe diferencia formal entre una carta circulada privadamente con la conducida a través del sistema de estafetas (la fuera de valija suele tener precios ligeramente más bajos, aunque no siempre). La mayoría de los pleitos que interpusieron los correos mayores contra los gremios de arrieros, conductores de carruajes, e incluso redes mercantiles (como la que mostré anoche del correo mayor de Valencia) los perdieron. Hay que pensar que los Tassis no se preocuparon en exceso de las vicisitudes de los tenientes a quienes les tenían arrendado los oficios de correos en villas y ciudades, ellos cobraban su renta y punto. Tenían que ser los propios tenientes quienes trataran de hacer prevalecer sus derechos en base a los privilegios de los que gozaban. Tras la victoria en el pleito de las estafetas en 1631 los correos mayores se sintieron más envalentonados para defender sus intereses, pero a la autoridad nunca le interesó dar la razón a estos ya que eliminando la competencia impedía la existencia de más alternativas para el envío de cartas y pliegos, tanto a los habitantes de la zona como a la propia administración; y además el Estado no sacaba ninguna ventaja de ello beneficiando los intereses de unos particulares que disfrutaban injustamente de un regimen monopolístico brutal; por eso se inventaron cualquier excusa para desentenderse del tema, ocurrió en Valencia, en Madrid y por lo que me cuentas también en Navarra, donde tuvieron que llegar a un acuerdo de compromiso entre las partes afectadas. Tambien los arrieros firmaban convenios con los estudiantes de la Universidad de Salamanca para el envío de enseres, viandas y correspondencia por parte de sus familias desde Extremadura, y aparentemente actuaron con impunidad. No se pueden poner puertas al campo. También está prohibido hoy en día grabar música, descargarse películas...
Sin embargo, tal y como debatimos un poco ayer las conducciones al margen del monopolio de los correos mayores y sin su autorización estuvieron siempre penadas. El título de nombramiento de correo mayor de Navarra a Diego Perez de Dávalos en 1578 ya anuncia una pena altísima para dichas conducciones. Y es algo que se repite en diferentes documentos y reglamentos hasta el específico de 1762.
Formalmente es así, y yo no descarto la firma de acuerdos y convenios entre correos mayores y mercaderes para legalizar la situación, aunque el caso que os expuse ayer de Valencia es muy sintomático, ya que no se desarrolla en un pueblecito aislado, sino en Valencia capital donde un mercader y después su viuda y herederos colocaron una pública estafeta con precios tasados para la correspondencia, según cuenta el demandante "desde las alteraciones de Cataluña" (1640) y el documento es de 1661 si no recuerdo mal. ¡¡¡¡20 años ejerciendo de manera ostentosa el oficio de correos en Valencia!!!! donde tenían de clientes al propio virrey y al aparato administrativo del virreinato. Es evidente que el cumplimiento de la carta patente de 1518 se aplicaría con mayor o menor rigidez dependiendo de épocas y territorios. Pero no descartemos lo que he dicho de que las grandes compañías mercantiles que además transportaban cartas alcazaran algún acuerdo con el correo mayor de la zona en la que le hicieran partícipe de sus beneficios, quizás pagando la décima de corretaje. En la correspondencia de archivo que he estudiado para este libro, el correo mayor de Milán (que dependía de los Tassis españoles) aún sabiendo que se despachaban constantes correos de mercaderes hacia España, se preocupaba nada más que de procurar que en los pliegos dirigidos por el virrey al Consejo de Italia en Madrid y que gozaba de franquicia, no se introdujeran cartas de particulares defraudando así los portes a su oficio... Cada correo tenía su afán.
Hay otra cuestión que comentamos en el debate y es el tema de la presencia de portes, sobre todo en las cartas con estos cuños posteriores a 1716. Como te comentaba, al menos en la correspondencia navarra que yo he podido analizar entre esa fecha y el resto del s. XVIII, cuando las cartas presentan sólo portes manuscritos prácticamente nunca encuentro alusión en el interior a que haya sido transportada fuera de valija. Sin embargo, en las cartas que presentan las típicas anotaciones del correo fuera de valija, casi siempre se nomina al portador. En las cartas que no presentan anotación alguna unas veces se nomina y otras no.
Ese tema que comentas es muy amplio para debatir en este hilo. La falta de alusión a la conducción de la carta en su texto interior, en muchos casos, obedecía a que la vía utilizada (ya fuera mediante estafetas, cartas bajo pliego, o fuera de valija) se encontraba plenamente consolidada. Cuando era más precaria o se despachaban propios (que no eran viajeros ocasionales) entonces sí se obligaba a conocer si la anterior carta enviada de una determinada forma había llegado sin novedad o no, abundando así este tipo de alusiones. Esto se puede leer especialmente en los epistolarios de finales del XVI como en la correspondencia de Teresa de Jesús, Pedro de Valencia o en el archivo Simon Ruiz. Una vez que se establecen plenamente las estafetas y quedan aseguradas esa vía de conducción de cartas entre corresponsables, ya no precisa aludir de una manera tan frecuente. Que gran bien hicieron las estafetas...
Por último es excepcional encontrar una carta con una marca de cuño de origen en cuyo interior se nomime a un dador privado.
Haberlas haylas, y te lo demostraré en otro momento con imágenes. Y las hay ni mas ni menos porque la legislación de la época lo permitía. En mi colección tengo una carta con anotación manuscrita "fuera de valija" en la cubierta, porteo de 4 cuartos manuscrito y marca postal de origen. Sigue leyendo hasta el final y verás que era posible conforme a la normativa postal. Tengo otras con marca de origen donde se dice "con propio", o "C. P." por último tengo más de una docenas de documentos emitidos en papel oficial sin cubierta con marcas postales que, sin duda, circularon por hijueleros despachados por los pequeños ayuntamientos del norte de Extremadura hasta la estafeta de Plasencia donde fueron marcados convenientemente con su marca postal como dictaban las ordenanzas.
Por mi parte insistía en el debate que me parecía raro que a partir de 1716 la Renta permitiese de forma tan evidente la circulación de esos correos de mercaderes que portarían esas marcas tan evidentes. A partir de ahí se propuso la posibilidad de que fueran conducciones reguladas y autorizadas por la renta. Creo que hiciste el comentario de que por 4 reales (¿figuradamente?) se podía obtener una licencia. Creo que esto es necesario que tenga un aporte documental que lo confirme.
Aquí está el quiz de la cuestión, y espero que esta atropellada sucesión de normas que te voy a poner te hagan replantearte ese punto de vista:
Desde 1720 se permite el tránsito de particulares con cartas pagando los llamados derechos de pase y décima, habilitando a los tenientes de correo mayor autorizar o no a los correos privados en función de las "pintas" que presenten, jejejeje. No se regula más allá y no nos permite conocer los detalles, quizás fueran promulgados en forma de directrices internas y no hayan llegado aún hasta nosotros, pero sin duda existieron y habría una casuística a su alrededor. Esto ya lo expuse anoche (Reglamento de 23 de abril de 1720):
I. Han de tener y les concedo facultad para que puedan despachar todos los correos que pidieren los particulares, cobrando la décima del viage, y el derecho de licencia, con la prevención de que han de tener especial cuidado en no concederle a persona que no sea muy conocida y en quien no recele sospecha de delito, porque si le hubiere, ha de ser de la obligación de los tenientes del Correo Mayor, y Administradores de las Estafetas responder del perjuicio que ocasionare mediante quedar a su arbitrio la regalía de dar el parte, en donde ha de prevenir es viage de particular, para que a proporción satisfaga en las postas los derechos correspondientes.
Ordenanza de 19 de noviembre de 1743 (aquí la cosa empieza a ponerse seria porque, como bien se reconoce, al reglamento de 1720 no le hacían ni puñetero caso). Las multas se racionalizan un poco a 5 ducados por carta aprehendida (después se racionalizan más aun bajándolas a 1 ducado, reconociendo que se habian pasado: "Para que la multa sea más exequible, y fundada en equidad, se modera, y reduce en el lugar de los cinco ducados prebenidos en dicha ordenanza XXVII a uno por carta" (El Pardo 30 de enero de 1762) ¿donde quedan los 267 ducados de 1720 y 1518? Esas leyes eran de imposible aplicación por bestias. También se desarrolla un poco más la naturaleza del delito. La última carta que tenemos con signum mercatoris os recuerdo que, casualmente, es de 1744:
Ordenanza XXVII: Estando informado Su Magestad que nunca se ha cortado, como debían, los abusos de llevar los ordinarios, y arrieros cartas de correspondencia, de unos destinos a otros, con notable perjuicio de su Real Herario; manda, que el Superintendente renueve eficaces providencias en este particular, y haga poner los edictos correspondientes; con apercibimiento, de que si alguno de dichos ordinarios, y arrieros fueren cogidos con más cartas que las correspondientes de aviso a los dueños de las cargas, y generos que transporten, a más de ser castigados según derecho, incurrirán irremisiblemente en la pena de cinco ducados por cada carta, que se le aprehenda, fuera de las expressadas, los quales se aplicarán por terceras partes a ducados los delatores, gastos del Juzgado de la Superintendencia, y Real Herario.
Edicto de 24 de septiembre de 1771 aprobado por Antonio Manso Maldonado, juez privativo de la Real Renta de Correos y Postas:
Que las personas que quisieren remitir de unos pueblos a otros con pasageros, arrieros, propios u otros qualesquiera sugetos, cartas, pliegos y paquetes, con papeles manuscritos o impresos, deberán acudir a sellarlos y pagar los portes regulares en la estafeta del pueblo de donde saliesen si la hubiere en él, y en su defecto en la que estuviere establecida en el transito por donde hubiere de pasar. [...]
estando mandado por reales órdenes y resoluciones que toda especie de expediciones se hagan con guías y licencias de los Oficios de Correo donde los haya [...] por cuyas guías y licencias se cobrarán en los oficios de Correo quatro Reales de vellón por el todo de la expedición en los pliegos voluminosos, siendo para dentro de la provincia, y en las cartas sencillas solamente el porte regular, dandose gratis a los particulares, que tengan que llevar consigo sus propios papeles de unas poblaciones a otras.
Desde 1716 hasta nuestros días, el correo de mercaderes pudo haberse llevado a efecto conforme a la normativa de la época:
- Bien pudo haber finalizado, en muchos casos, su trayecto en el oficio de correo mayor abonando la décima del importe de todos los portes de sus cartas como establecía la décima de corretaje y como obligaron los correos mayores a los correos extraordinarios en los años previos a la creación de las estafetas con las cartas contenidas en su segunda valija (mitad del siglo XVI).
- También pudieron solicitar y obtener la licencia a la que ya se alude en el reglamento de 1720 (desconocemos su importe), considerando que no debían pagar la décima por no ser mensajeros ni propios que cobraban por realizar, ni por caminar por la posta, sino haciendo el trayecto por medio de arrieros arrieros que además llevaban mercancías. Eso podría justificar la carta de Roma a Ceuta descubierta por Eduardo en el Archivo Diocesano de fechada en 1735 donde coexisten la marca de la oficina del correo español de Roma con el signum mercatoris en su dorso.
Una carta sencilla transportaba por un particular abonaba el precio del porte a aplicar en las cartas circuladas dentro de la misma provincia (4 cuartos en Extremadura desde 1779) y por un pliego abultado de cartas solo 4 reales (equivalía a 33 cartas sencillas). ¿Encuentras negocio en el asunto? Si yo era arriero y pagaba 4 reales por llevas un pliego con 200 cartas a 4 cuartos cada una le saco 23 reales, si descuento 4 reales por la licencia me queda un beneficio de 19 reales por esta expedición: La oportunidad la verían gremios de arrieros, cosarios gaditanos o recaderos catalanes. Era un buen negocio.
Tu hipótesis nos obliga a considerar que las cartas circuladas por correo de mercaderes que se presentan porteadas, o bien tenían las mismas tarifas que las circuladas por correos mayores o después la Renta, o era una tarifario específico. Porque me pareció observar que algunas tienen portes anotados no por el remitente. ¿Por los mercaderes?
La cartas circuladas por correo de mercaderes iban mayoritariamente porteadas, casi nunca con portes ajustados a tarifa (las posteriores a 1716). El porte a veces se anotaba por el remitente y se respetaba, otras por el remitente y se rectificaba en destino, y otras solo con el porte aplicado por el mercader o persona habilitada para cobrarlo. No sería buen negocio si no se cobrase por ello. Que se cobrara más o menos que mediante las tarifas oficiales ya es otro cantar, eran empresas privadas, podían alterar precios, subirlos o bajarlos en función de que hubiera algún conflicto bélico que impidiera la expedición de correspondencia por el correo oficial; hacer descuentos a amigos... Es imposible determinar toda la casuística asociada, no a una empresa privada, sino a varias muy diferentes con formas de proceder distintas. Y vuelvo una vez más a presentar la posibilidad de que en algunas ocasiones se llevaran las cartas a casa del correo mayor donde se tasarían y se liquidarían cuentas entre el mercader y la renta pagando licencia o décima. Mira la carta de Marsella a Alicante de Armag, su porte es coincidente con el fijado en la tarifa: ¿casualidad o es un porte oficial? aún no lo podemos saber, habrá que seguir investigando.
Existen numeraciones de archivo, no hay duda en ello, pero como planteaste puede perfectamente ser un numeral relacionado con la gestión de ese correo. La cuestión es que ese tipo de anotaciones también aparece en otras cartas que a priori se circularon por la renta del correo, al menos por las marcas de cuño de origen que presentan y por los porteos. Quiero decir que ese sistema de gestión no tiene porqué ser sólo del correo de los mercaderes, sino de la propia renta.
Correcto, yo no dije lo contrario y de hecho también lo comenté en el debate posterior. Yo tengo algunas cartas prefilatélicas del siglo XVIII circuladas a Madrid con unas anotaciones muy similares en el dorso, por lo que en los oficios de correo se pudo llevar a efecto este sistema de clasificación de correspondencia, ya que es una mera cuestión de organización interna, quizás durante solo unos años o por personas muy concretas que así se organizaban mejor, y luego venían otros con otro sistema de clasificación y ya no lo seguían... quien sabe. Lo que está claro es que ese sistema de clasificación lo vio con sus propios ojos el anónimo autor de "El Viaje a Turquía" y que lo describió en la boca de Pedro de Urdemalas cuando habló de los percachos italianos que funcionaban ni más ni menos que como el correo de mercaderes al que aludimos. Este metodo es un precursor de lista de correos que se constata desde mediados del siglo XVI, que es cuando se escribió el "Viaje de Turquía" de Pedro de Urdemalas.
Espero no haberme dejado nada sin responder de tus interesantes apreciaciones y que os parezcan convincentes para seguir avanzando.
Un saludo.
Dagonco.
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Hola de nuevo:
Repasando los comentarios de Jesús, acabo de ver que me pasó desapercibido un punto:
Por otra parte esos cuños que tratamos lo lógico es que pudiéramos encontrarlos, aunque no sea fácil, en cualquier otro tipo de documento administrativo de esos comerciantes, a no ser que pienses que son exclusivos para marcar correspondencia.
Es posible, pero hay que tener en cuenta que una de las caracterísiticas propias de los signum mercatoris es la posibilidad de coexistencia de varios de ellos pertenecientes a una misma casa comercial, por lo que en los documentos mercantiles podía emplearse la marca "de los domingos", más presentable; y para marcar los fardos y las cartas otra más básica como las que han llegado hasta nosotros. Observa los tipos de sellos distintos utilizados en un corto periodo de tiempo utilizados por Diego de Arciniega y de Luis Alvares Caldera del repertorio de marcas del Archivo Simón Ruiz:
Estas marcas de conducción o encaminamiento de correspondencia (salvo la de la Casa Airoldo o la de la Cruz de Santiago flanqueada por dos flores de Lis), presentan diseños demasiado simples para mi gusto y relacionados en exclusiva con elementos religiosos (cruces de diversas formas y roseta hexapétala) para invocar la protección divina en aras de propiciar un viaje sin contratiempos; sus formas además de las consideraciones apotropaicas (que son su principal razón de ser) parecen más orientadas a barrar la carta como señal de que se haya realizado el servicio a satisfacción. De todos modos estas marcas de formas básicas podrían aparecer en los documentos acompañadas de otros elementos y adornos y podríamos toparnos con ellos en algún momento (tened en cuenta que casi todas pertenencerían a redes comerciales internacionales con sedes en diversas ciudades europeas como la que he catalogado como tipo D con una cruz griega en negativo, que es la más común de las que he visto, (Londres, París, Brujas, Roma, Viena, Génova...), . Como decía al final de mi conferencia, uno de los retos que nos toca afrontar se encuentra en relacionar cada marca con la Casa comercial a la que pertenecía. Quizás el texto interior de alguna de estas cartas nos de la clave tal y como pasó con la marca Airoldo, o la del príncipe de Masserano, pero considero que será muy difícil determinar la atribución de todas ellas. Quizás la de la Cruz de Santiago que parece que operó durante casi 30 años y fundamentalmente en el norte peninsular a juzgar por la procedencia de la mayoría de las cartas que la contienen (Tolosa, Vergara, Vitoria, Santiago, Oviedo, Pamplona...) podría acabar por identificarse, quizás atribuida a algún tipo de empresa de transporte... Ojalá lo sepamos algún día.
Respondiendo sin rodeos a tu pregunta: unas marcas podrían coexistir con otras similares o radicalmente diferentes dentro de una misma casa comercial y otras no. Si hay algo que hemos aprendido de estas marcas es la imposibilidad de sometimiento a unas reglas o pautas fijas
Por cierto, la conferencia ya ha sido subida a YouTube por lo que quien lo desee podrá disfrutar de ella este fin de semana. Ya me contaréis;
https://www.youtube.com/watch?v=xtCQ4ejSOkc
Un saludo.
Repasando los comentarios de Jesús, acabo de ver que me pasó desapercibido un punto:
Por otra parte esos cuños que tratamos lo lógico es que pudiéramos encontrarlos, aunque no sea fácil, en cualquier otro tipo de documento administrativo de esos comerciantes, a no ser que pienses que son exclusivos para marcar correspondencia.
Es posible, pero hay que tener en cuenta que una de las caracterísiticas propias de los signum mercatoris es la posibilidad de coexistencia de varios de ellos pertenecientes a una misma casa comercial, por lo que en los documentos mercantiles podía emplearse la marca "de los domingos", más presentable; y para marcar los fardos y las cartas otra más básica como las que han llegado hasta nosotros. Observa los tipos de sellos distintos utilizados en un corto periodo de tiempo utilizados por Diego de Arciniega y de Luis Alvares Caldera del repertorio de marcas del Archivo Simón Ruiz:
Estas marcas de conducción o encaminamiento de correspondencia (salvo la de la Casa Airoldo o la de la Cruz de Santiago flanqueada por dos flores de Lis), presentan diseños demasiado simples para mi gusto y relacionados en exclusiva con elementos religiosos (cruces de diversas formas y roseta hexapétala) para invocar la protección divina en aras de propiciar un viaje sin contratiempos; sus formas además de las consideraciones apotropaicas (que son su principal razón de ser) parecen más orientadas a barrar la carta como señal de que se haya realizado el servicio a satisfacción. De todos modos estas marcas de formas básicas podrían aparecer en los documentos acompañadas de otros elementos y adornos y podríamos toparnos con ellos en algún momento (tened en cuenta que casi todas pertenencerían a redes comerciales internacionales con sedes en diversas ciudades europeas como la que he catalogado como tipo D con una cruz griega en negativo, que es la más común de las que he visto, (Londres, París, Brujas, Roma, Viena, Génova...), . Como decía al final de mi conferencia, uno de los retos que nos toca afrontar se encuentra en relacionar cada marca con la Casa comercial a la que pertenecía. Quizás el texto interior de alguna de estas cartas nos de la clave tal y como pasó con la marca Airoldo, o la del príncipe de Masserano, pero considero que será muy difícil determinar la atribución de todas ellas. Quizás la de la Cruz de Santiago que parece que operó durante casi 30 años y fundamentalmente en el norte peninsular a juzgar por la procedencia de la mayoría de las cartas que la contienen (Tolosa, Vergara, Vitoria, Santiago, Oviedo, Pamplona...) podría acabar por identificarse, quizás atribuida a algún tipo de empresa de transporte... Ojalá lo sepamos algún día.
Respondiendo sin rodeos a tu pregunta: unas marcas podrían coexistir con otras similares o radicalmente diferentes dentro de una misma casa comercial y otras no. Si hay algo que hemos aprendido de estas marcas es la imposibilidad de sometimiento a unas reglas o pautas fijas
Por cierto, la conferencia ya ha sido subida a YouTube por lo que quien lo desee podrá disfrutar de ella este fin de semana. Ya me contaréis;
https://www.youtube.com/watch?v=xtCQ4ejSOkc
Un saludo.
Dagonco.
- retu
- Mensajes: 4663
- Registrado: 22 Feb 2005, 10:27
- Ubicación: Castro Urdiales, villa marinera
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Como espectador solo puedo decir que este hilo, y este diálogo último entre dagonco y cascajo, es una auténtica gozada, una vuelta a los orígenes del debate y de la discusión de ideas del Ágora primitiva, un hilo del que seguro que salimos todos más sabios de como entramos. Un placer, compañeros 
"No preguntemos si estamos plenamente de acuerdo, tan sólo si marchamos por el mismo camino" (Goethe)
- cascajo
- Mensajes: 646
- Registrado: 20 Feb 2008, 21:16
- Ubicación: Pamplona
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Buenas noches,
muchas gracias David por tus disertaciones. No me gustaría que el hilo se convirtiera en un diálogo a dos exclusivamente, así que espero a que más foreros se animen a opinar.
Con todo, si me gustaría apuntar una cuestión en la que no estoy de acuerdo. Se trata de la interpretación del Edicto de 1771 de Antonio Manso, que a pesar de quedar lejos en el tiempo con respecto a las cartas que nos traen a colación, es en la que entiendo te apoyas en parte para demostrar lo "barato" que podía resultar a un arriero con licencia lucrarse con un transporte de correspondencia supuestamente autorizado (tras una licencia de 4 reales) "llevas un pliego con 200 cartas a 4 cuartos cada una le saco 23 reales, si descuento 4 reales por la licencia me queda un beneficio de 19 reales".
Salvo que no lo esté entendiendo bien, en el edicto se hace alusión a una licencia para los Administradores de Rentas Reales y Justicias, no para comerciantes. La justificación es que estos administradores estaban circulando mucha de su documentación mediante propios, al margen del correo oficial, lo que al parecer debía ser tarea propia del Correo. Para evitar este perjuicio establecen esa posibilidad de una licencia de 4 reales para una expedición de un pliego "voluminoso" dentro de la provincia (en la relación de documentos habituales no cita precisamente la correspondencia sino la documentación habitual de esas administraciones), que en caso de ser una carta sencilla (se entiende suelta) podía pagarse al precio de la tarifa oficial. Lo que los particulares podían era transportar su propios "papeles" (no dice correspondencia) de una población a otra.
De hecho el Edicto, al margen de esta circunstancia de permitir bajo licencia el transporte particular básicamente de documentación de otras Administraciones de Rentas, se dedica fundamentalmente y una vez más a prohibir y condenar las circulaciones fuera de valija.
Un saludo.
Jesús
muchas gracias David por tus disertaciones. No me gustaría que el hilo se convirtiera en un diálogo a dos exclusivamente, así que espero a que más foreros se animen a opinar.
Con todo, si me gustaría apuntar una cuestión en la que no estoy de acuerdo. Se trata de la interpretación del Edicto de 1771 de Antonio Manso, que a pesar de quedar lejos en el tiempo con respecto a las cartas que nos traen a colación, es en la que entiendo te apoyas en parte para demostrar lo "barato" que podía resultar a un arriero con licencia lucrarse con un transporte de correspondencia supuestamente autorizado (tras una licencia de 4 reales) "llevas un pliego con 200 cartas a 4 cuartos cada una le saco 23 reales, si descuento 4 reales por la licencia me queda un beneficio de 19 reales".
Salvo que no lo esté entendiendo bien, en el edicto se hace alusión a una licencia para los Administradores de Rentas Reales y Justicias, no para comerciantes. La justificación es que estos administradores estaban circulando mucha de su documentación mediante propios, al margen del correo oficial, lo que al parecer debía ser tarea propia del Correo. Para evitar este perjuicio establecen esa posibilidad de una licencia de 4 reales para una expedición de un pliego "voluminoso" dentro de la provincia (en la relación de documentos habituales no cita precisamente la correspondencia sino la documentación habitual de esas administraciones), que en caso de ser una carta sencilla (se entiende suelta) podía pagarse al precio de la tarifa oficial. Lo que los particulares podían era transportar su propios "papeles" (no dice correspondencia) de una población a otra.
De hecho el Edicto, al margen de esta circunstancia de permitir bajo licencia el transporte particular básicamente de documentación de otras Administraciones de Rentas, se dedica fundamentalmente y una vez más a prohibir y condenar las circulaciones fuera de valija.
Un saludo.
Jesús
- Dagonco
- Mensajes: 470
- Registrado: 06 Oct 2010, 18:10
Re: Marcas de Madrid siglo XVII
Hola a todos:
Vamos a ver, creo que la legislación de la época es muy clara al respecto [los tenientes de correo mayor] han de tener y les concedo facultad para que puedan despachar todos los correos que pidieren los particulares, cobrando la décima del viage, y el derecho de licencia, con la prevención de que han de tener especial cuidado en no concederle a persona que no sea muy conocida y en quien no recele sospecha de delito.
Desde 1720 un particular podía despachar correos privados, siempre y cuando abonase los llamados "derechos de pase y décima" (ya existen alusiones directas a esta costumbre en el periodo anterior a 1716), o lo que es lo mismo: una licencia para utilizar el servicio de postas (que no sé lo que costaría) y la entrega al teniente de correo mayor de un 10% de los que sumasen todos los portes de las cartas que ese correo, arriero o lo que fuera llevase consigo; o el pago de un 10% de lo que se tasase el recorrido en función del número de leguas que este sumara. De hecho, yo pienso que los comerciantes no tendrían ni que pagar el derecho de pase puesto que no se valían del sistema de postas, sino que viajan "por sus jornadas". Dicho lo cual ¿Era o no factible la existencia del correo de mercaderes conforme a la legislación vigente desde 1720?
Otra cosa es que muchos mercaderes pagaran o no la décima a los correos (que yo creo que no) y transportaran las cartas de fraude; en este punto puedo entender la suspicacia de Jesús sobre que lo hicieran de una forma tan flagrante y a la vista de todo el mundo, por eso podían haber realizado sus expediciones pagando los derechos de pase y décima, aunque en el caso de las cartas llegadas del extranjero sería un poco más complejo, pero no en la de Roma, ya que esta disponía de oficio del correo español. Del hecho de que "ni el Tato" pagaba los derechos de pase y décima se lamenta la Renta en repetidas ocasiones durante las décadas siguientes. De todas las cartas con signum mercatoris estudiadas solo una (la dirigida a Ceuta) lleva marca postal de origen "española"; la que va de Madrid a Alicante transportada por un galerero es un claro ejemplo de "fuera de valija" tasada con medio real (dudo que pagara licencia ni décima), y lo mismo sucede con el resto, aunque aquellas que tienen marcas extranjeras es evidente que realizaron parte del viaje por el correo oficial, por lo que no descarto un sistema mixto de conducción.
En 1771, se concreta más esa disposición, no se crea una nueva, sino que se amplía lo ya existente: "Que las personas que quisieren remitir de unos pueblos a otros con pasageros, arrieros, propios u otros qualesquiera sugetos, cartas, pliegos y paquetes, con papeles manuscritos o impresos, deberán acudir a sellarlos y pagar los portes regulares en la estafeta del pueblo de donde saliesen si la hubiere en él, y en su defecto en la que estuviere establecida en el transito por donde hubiere de pasar". Más claro agua.
"Que tampoco se pueda despachar ningún correo de a cavallo, ni de a pie, desde los pueblos donde hay establecidas estafetas, sin la correspondiente licencia de los respectivos administradores de ellas baxo pena de cien mil maravedís".
Yo no intento aplicar una legislación de 1771 para un periodo en que ya no se observan cartas con marcas de mercaderes, sino que la legislación de la época recuerda la promulgada en 1720 y posterior, que ya lo permitía, y que cuando se fija la tarifa en 4 cuartos para las cartas sencillas y los 4 reales para un pliego abultado permite el ejercicio de correos a los recaderos catalanes o cosarios gaditanos, permitiendo la propia norma un espacio para la realización de una actividad lucrativa. De todo lo dicho hasta ahora os pongo un ejemplo más que evidente para que no quede ninguna duda:
Carta circulada entre particulares entre Oropesa y Talavera de la Reina el 22 de junio de 1760 (11 años antes de las disposiciones de 1771), con anotación manuscrita "fuera de balija", Marca ESTRE/MADU/RA y porteo de 4 cuartos. Blanco y en botella.
Los derechos de pase y décima vuelven a recordarse en las Instrucciones de 26 de julio de 1784, ilustrándolo incluso con ejemplos muy elocuentes:
También puedes leerte lo que dice el título XII (capítulos 1 a 4) de la Real Ordenanza de Correos de 1794, y gran parte de la legislación de Indias durante parte del siglo XVIII sobre la expedición de este tipo de documentos a particulares para permitirles transportar cartas.
La autorización de expediciones postales privadas fue un hecho indubitable durante los siglos XVIII y XIX pagando su correspondiente tasa a la Renta y los correos de mercaderes se encontraban concernidos por esta legislación, como cualquier otro particular. En mi opinión, el debate no sería si era factible el correo de mercaderes en el siglo XVIII, sino si este funcionaría infringiendo las normas (yo creo que gran parte del mismo sí la infringía) o si lo hacía al amparo de la normativa, como hicieron los queridos cosarios gaditanos:
Por cierto, como quien no quiere la cosa, se ha venido a resolver en este hilo el misterio de las cartas de cosarios con marcas postales en sus cubiertas a la luz de la legislación vigente en la fecha. En mi opinión, las cartas que no tienen estas marcas postales es porque circularon dentro de grandes pliegos con otras cartas en cuya cubierta se estamparía el sello de origen, o que se entregarían en atados de cartas con hilos poniendo el funcionario de correos el sello en la primera del taco. Cualquier posibilidad me vale, incluso ambas serían compatibles entre sí. La teoría vigente hasta la fecha es que ese correo circularía de manera ilegal fuera de valija y que para contentar a la Renta algunas cartas se despacharían a través de correo oficial.
Lo que dice el edicto de Antonio Manso y las propias ordenanzas de correos en diferentes normas en el párrafo siguiente del edicto de 1771 es que los administradores de Rentas Reales y Justicias a los que aludes también podrán valerse de este sistema de la misma manera que los particulares. Aquí te presento dos pruebas de la utilización por parte de la administración de los viajes fuera de valija es este documento:
Se ha venido considerando sin ningún tipo de base legal que en este documento que presento, la marca postal de Plasencia se estampó como marca administrativa; nada más lejos de la realidad. Se trata de un testimonio del secretario del ayuntamiento de Valdehuncar del 8 de febrero de 1819 remitido a la cabeza de su partido en Plasencia; que circuló mediante un propio o veredero del pueblo, que no precisaba cubierta porque tenía muy claro donde iba y a quien se lo tenía que entregar. En su destino el documento sería tasado y sellado, tal y como disponían la normativa.
Y alguno podréis decir: "pero eso no es una carta", pues si que lo es. Os transcribo la definición que hace correos del término carta en 1769 para que no haya equívocos en el alcance del término cuando es utilizado por la normativa postal:
Real Orden despachada el 17 de febrero de 1769, que amplia las disposiciones de la Instrucción de 9 de julio de 1761 referente a la seguridad de la conducción y apertura de valijas.
"[…] que cuantos capítulos de ordenanzas e instrucciones hablan de cartas, sean y se entiendan de todos los pliegos y paquetes que deban recibirse en los oficios de estafetas, como son los de cualquiera papeles tanto manuscritos como impresos, aunque sean gazetas y mercurios, guías de forasteros y libros; entendiéndose lo mismo de todos los pliegos de autos originales o compulsas que se remitan de unos tribunales a otros, como también de todo género de escrituras, testimonios, informaciones, cuentas y demás que se conduzcan de unas a otras poblaciones con cubierta o sin ella, y aunque no se expresen en estas prevenciones, pues todos se entienden comprendidos en ellas".
Lo único que permitían llevar encima a cualquier particular que no fuera funcionario de correos eran sus papeles personales, las cartas de recado sin sello de placa o lacre y poco más, a cualquier otro papelote que llevasen consigo fuera del tipo que fuera lo llamaban cartas fuera de valija.
Por cierto, en el año 1762 en otra instrucción se habla de la falsificación de los sellos y licencias y de las sanciones a quienes lo hagan, pero no se refiere a los funcionarios de correos que no tendrían que falsificar los sellos ya que cuentan con los originales a su alcance, sino a los propios, mensajeros privados, arrieros etc, que transportaban cartas supuestamente selladas (quizás con sellos fabricados por ellos mismo a semejanza de los oficiales) para mostrarlas si les detenían las autoridades:
"15º.- Como en fraude de la providencia de sellar las Cartas, introducido para facilitar al Público la correspondencia privada, ha llegado la malicia a falsificar el mismo Sello de que usan los Oficios, se manda, que en el caso de aprehenderse qualquier delinqüente de esta especie se le forme por el Visitador, o Subdelegado su causa, poniendo los sobrescritos, ó parte fingidos en los Autos, para verificar el cuerpo del delito; y sustancia de la causa, se remitirá a los Administradores Generales de esta Renta, o al Escribano principal del Juzgado de la Superintendencia General de Correos, para que en el se determine, imponiéndose la pena de diez años de presidio al que se probare aver cometido semejante delito de falsificación de Sello, Parte, o licencia, además de la pérdida del empleo que tenga en servicio de S. M.".
Hasta el momento creo que me estoy moviendo principalmente en un discurso de hechos y no de suposiciones avalados por la legislación postal. Sin embargo, lanzo una pregunta al aire: ¿cómo podemos interpretar las cartas del siglo XVIII que circulan con marca de origen pero sin porte manuscrito?. Os aseguro que no me cuadra una carta sin portear en origen ni en destino, ni de mano del remitente ni de la del administrador de la estafeta... ¿No os parece muy raro? ¿Podría haber satisfecho los portes en origen circulando fuera de valija con su licencia expedida en la estafeta?. Os repito que no lo sostengo porque no tengo base sólida para llegar a una conclusión, esto sí que sería una hipótesis.
En fin, todo un mundo el de la correspondencia fuera de valija en el que llevo trabajando durante bastante tiempo para mi discurso de la Academia, que ha cristalizado en un borrador de mas de 300 páginas en su versión final y que me estoy viendo obligado a reducir y recortar para hacer más digerible al lector, sacando del mismo algunos apartados que contarían con entidad propia, como es el caso de los signum mercatoris de la conferencia del jueves, que aparecerá como monografía independiente en unos días.
Coincido con Jesús en que sería más enriquecedor un debate más participativo, aunque puedo entender que quien no lo tenga demasiado estudiado pueda verse sobrepasado por tal cúmulo de legislación a la hora de terciar. De todos modos, basta con hablar desde el sentido común leyendo lo que aquí se muestra y dando la opinión.
Un saludo.
Vamos a ver, creo que la legislación de la época es muy clara al respecto [los tenientes de correo mayor] han de tener y les concedo facultad para que puedan despachar todos los correos que pidieren los particulares, cobrando la décima del viage, y el derecho de licencia, con la prevención de que han de tener especial cuidado en no concederle a persona que no sea muy conocida y en quien no recele sospecha de delito.
Desde 1720 un particular podía despachar correos privados, siempre y cuando abonase los llamados "derechos de pase y décima" (ya existen alusiones directas a esta costumbre en el periodo anterior a 1716), o lo que es lo mismo: una licencia para utilizar el servicio de postas (que no sé lo que costaría) y la entrega al teniente de correo mayor de un 10% de los que sumasen todos los portes de las cartas que ese correo, arriero o lo que fuera llevase consigo; o el pago de un 10% de lo que se tasase el recorrido en función del número de leguas que este sumara. De hecho, yo pienso que los comerciantes no tendrían ni que pagar el derecho de pase puesto que no se valían del sistema de postas, sino que viajan "por sus jornadas". Dicho lo cual ¿Era o no factible la existencia del correo de mercaderes conforme a la legislación vigente desde 1720?
Otra cosa es que muchos mercaderes pagaran o no la décima a los correos (que yo creo que no) y transportaran las cartas de fraude; en este punto puedo entender la suspicacia de Jesús sobre que lo hicieran de una forma tan flagrante y a la vista de todo el mundo, por eso podían haber realizado sus expediciones pagando los derechos de pase y décima, aunque en el caso de las cartas llegadas del extranjero sería un poco más complejo, pero no en la de Roma, ya que esta disponía de oficio del correo español. Del hecho de que "ni el Tato" pagaba los derechos de pase y décima se lamenta la Renta en repetidas ocasiones durante las décadas siguientes. De todas las cartas con signum mercatoris estudiadas solo una (la dirigida a Ceuta) lleva marca postal de origen "española"; la que va de Madrid a Alicante transportada por un galerero es un claro ejemplo de "fuera de valija" tasada con medio real (dudo que pagara licencia ni décima), y lo mismo sucede con el resto, aunque aquellas que tienen marcas extranjeras es evidente que realizaron parte del viaje por el correo oficial, por lo que no descarto un sistema mixto de conducción.
En 1771, se concreta más esa disposición, no se crea una nueva, sino que se amplía lo ya existente: "Que las personas que quisieren remitir de unos pueblos a otros con pasageros, arrieros, propios u otros qualesquiera sugetos, cartas, pliegos y paquetes, con papeles manuscritos o impresos, deberán acudir a sellarlos y pagar los portes regulares en la estafeta del pueblo de donde saliesen si la hubiere en él, y en su defecto en la que estuviere establecida en el transito por donde hubiere de pasar". Más claro agua.
"Que tampoco se pueda despachar ningún correo de a cavallo, ni de a pie, desde los pueblos donde hay establecidas estafetas, sin la correspondiente licencia de los respectivos administradores de ellas baxo pena de cien mil maravedís".
Yo no intento aplicar una legislación de 1771 para un periodo en que ya no se observan cartas con marcas de mercaderes, sino que la legislación de la época recuerda la promulgada en 1720 y posterior, que ya lo permitía, y que cuando se fija la tarifa en 4 cuartos para las cartas sencillas y los 4 reales para un pliego abultado permite el ejercicio de correos a los recaderos catalanes o cosarios gaditanos, permitiendo la propia norma un espacio para la realización de una actividad lucrativa. De todo lo dicho hasta ahora os pongo un ejemplo más que evidente para que no quede ninguna duda:
Carta circulada entre particulares entre Oropesa y Talavera de la Reina el 22 de junio de 1760 (11 años antes de las disposiciones de 1771), con anotación manuscrita "fuera de balija", Marca ESTRE/MADU/RA y porteo de 4 cuartos. Blanco y en botella.
Los derechos de pase y décima vuelven a recordarse en las Instrucciones de 26 de julio de 1784, ilustrándolo incluso con ejemplos muy elocuentes:
También puedes leerte lo que dice el título XII (capítulos 1 a 4) de la Real Ordenanza de Correos de 1794, y gran parte de la legislación de Indias durante parte del siglo XVIII sobre la expedición de este tipo de documentos a particulares para permitirles transportar cartas.
La autorización de expediciones postales privadas fue un hecho indubitable durante los siglos XVIII y XIX pagando su correspondiente tasa a la Renta y los correos de mercaderes se encontraban concernidos por esta legislación, como cualquier otro particular. En mi opinión, el debate no sería si era factible el correo de mercaderes en el siglo XVIII, sino si este funcionaría infringiendo las normas (yo creo que gran parte del mismo sí la infringía) o si lo hacía al amparo de la normativa, como hicieron los queridos cosarios gaditanos:
Por cierto, como quien no quiere la cosa, se ha venido a resolver en este hilo el misterio de las cartas de cosarios con marcas postales en sus cubiertas a la luz de la legislación vigente en la fecha. En mi opinión, las cartas que no tienen estas marcas postales es porque circularon dentro de grandes pliegos con otras cartas en cuya cubierta se estamparía el sello de origen, o que se entregarían en atados de cartas con hilos poniendo el funcionario de correos el sello en la primera del taco. Cualquier posibilidad me vale, incluso ambas serían compatibles entre sí. La teoría vigente hasta la fecha es que ese correo circularía de manera ilegal fuera de valija y que para contentar a la Renta algunas cartas se despacharían a través de correo oficial.
Lo que dice el edicto de Antonio Manso y las propias ordenanzas de correos en diferentes normas en el párrafo siguiente del edicto de 1771 es que los administradores de Rentas Reales y Justicias a los que aludes también podrán valerse de este sistema de la misma manera que los particulares. Aquí te presento dos pruebas de la utilización por parte de la administración de los viajes fuera de valija es este documento:
Se ha venido considerando sin ningún tipo de base legal que en este documento que presento, la marca postal de Plasencia se estampó como marca administrativa; nada más lejos de la realidad. Se trata de un testimonio del secretario del ayuntamiento de Valdehuncar del 8 de febrero de 1819 remitido a la cabeza de su partido en Plasencia; que circuló mediante un propio o veredero del pueblo, que no precisaba cubierta porque tenía muy claro donde iba y a quien se lo tenía que entregar. En su destino el documento sería tasado y sellado, tal y como disponían la normativa.
Y alguno podréis decir: "pero eso no es una carta", pues si que lo es. Os transcribo la definición que hace correos del término carta en 1769 para que no haya equívocos en el alcance del término cuando es utilizado por la normativa postal:
Real Orden despachada el 17 de febrero de 1769, que amplia las disposiciones de la Instrucción de 9 de julio de 1761 referente a la seguridad de la conducción y apertura de valijas.
"[…] que cuantos capítulos de ordenanzas e instrucciones hablan de cartas, sean y se entiendan de todos los pliegos y paquetes que deban recibirse en los oficios de estafetas, como son los de cualquiera papeles tanto manuscritos como impresos, aunque sean gazetas y mercurios, guías de forasteros y libros; entendiéndose lo mismo de todos los pliegos de autos originales o compulsas que se remitan de unos tribunales a otros, como también de todo género de escrituras, testimonios, informaciones, cuentas y demás que se conduzcan de unas a otras poblaciones con cubierta o sin ella, y aunque no se expresen en estas prevenciones, pues todos se entienden comprendidos en ellas".
Lo único que permitían llevar encima a cualquier particular que no fuera funcionario de correos eran sus papeles personales, las cartas de recado sin sello de placa o lacre y poco más, a cualquier otro papelote que llevasen consigo fuera del tipo que fuera lo llamaban cartas fuera de valija.
Por cierto, en el año 1762 en otra instrucción se habla de la falsificación de los sellos y licencias y de las sanciones a quienes lo hagan, pero no se refiere a los funcionarios de correos que no tendrían que falsificar los sellos ya que cuentan con los originales a su alcance, sino a los propios, mensajeros privados, arrieros etc, que transportaban cartas supuestamente selladas (quizás con sellos fabricados por ellos mismo a semejanza de los oficiales) para mostrarlas si les detenían las autoridades:
"15º.- Como en fraude de la providencia de sellar las Cartas, introducido para facilitar al Público la correspondencia privada, ha llegado la malicia a falsificar el mismo Sello de que usan los Oficios, se manda, que en el caso de aprehenderse qualquier delinqüente de esta especie se le forme por el Visitador, o Subdelegado su causa, poniendo los sobrescritos, ó parte fingidos en los Autos, para verificar el cuerpo del delito; y sustancia de la causa, se remitirá a los Administradores Generales de esta Renta, o al Escribano principal del Juzgado de la Superintendencia General de Correos, para que en el se determine, imponiéndose la pena de diez años de presidio al que se probare aver cometido semejante delito de falsificación de Sello, Parte, o licencia, además de la pérdida del empleo que tenga en servicio de S. M.".
Hasta el momento creo que me estoy moviendo principalmente en un discurso de hechos y no de suposiciones avalados por la legislación postal. Sin embargo, lanzo una pregunta al aire: ¿cómo podemos interpretar las cartas del siglo XVIII que circulan con marca de origen pero sin porte manuscrito?. Os aseguro que no me cuadra una carta sin portear en origen ni en destino, ni de mano del remitente ni de la del administrador de la estafeta... ¿No os parece muy raro? ¿Podría haber satisfecho los portes en origen circulando fuera de valija con su licencia expedida en la estafeta?. Os repito que no lo sostengo porque no tengo base sólida para llegar a una conclusión, esto sí que sería una hipótesis.
En fin, todo un mundo el de la correspondencia fuera de valija en el que llevo trabajando durante bastante tiempo para mi discurso de la Academia, que ha cristalizado en un borrador de mas de 300 páginas en su versión final y que me estoy viendo obligado a reducir y recortar para hacer más digerible al lector, sacando del mismo algunos apartados que contarían con entidad propia, como es el caso de los signum mercatoris de la conferencia del jueves, que aparecerá como monografía independiente en unos días.
Coincido con Jesús en que sería más enriquecedor un debate más participativo, aunque puedo entender que quien no lo tenga demasiado estudiado pueda verse sobrepasado por tal cúmulo de legislación a la hora de terciar. De todos modos, basta con hablar desde el sentido común leyendo lo que aquí se muestra y dando la opinión.
Un saludo.
Última edición por Dagonco el 16 May 2021, 12:34, editado 1 vez en total.
Dagonco.